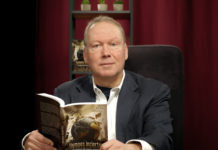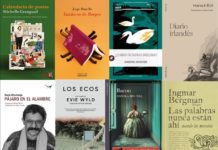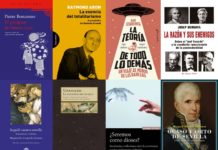Alexis Henri Charles de Clérel decidió que estaba muy aburrido en Francia y decidió viajar para conocer ese nuevo sistema político y social que estaba creciendo al otro lado del Atlántico. Llegó, vió y escribió sobre ello el vizconde de Tocqueville —porque si no llega a ser vizconde eso de viajar a conocer mundo con un mochila al hombre, a principios del siglo XIX, como que era complicado—. Tituló su libro, en dos volúmenes, La democracia en América. Así es como Alexis de Tocqueville, que es como se le conoce para la posteridad, generó una muy influyente obra de ciencia política que sigue siendo la biblia para muchos demócratas. El problema es que lo allí descrito duró poco en EEUU y hoy no deja de ser un recuerdo.
JD Vance, que igual ha leído al vizconde francés, o al menos sabe que la mayoría de europeos, incluyendo numerosos intelectuales, piensan que lo allí descrito debe ser actual, ha querido enseñar lo que la democracia es a los dirigentes europeos. Esto dijo en Múnich, muchos años después del otro putsch: «La democracia se basa en el principio sagrado de que la voz del pueblo importa. No hay lugar para cortafuegos. O se defiende el principio o no se defiende. Los europeos, el pueblo, tiene una voz. Los líderes europeos una opción. Y estoy firmemente convencido de que no tenemos por qué tener miedo al futuro. Acepten lo que dice su pueblo, incluso cuando les sorprenda, incluso cuando no estén de acuerdo. Y si lo hacen, podrán enfrentar el futuro con certeza y confianza». Una hermosa frase que es… falsa.
La democracia se funda en el principio de que cada “ciudadano” tiene voz y debe poder expresarla políticamente ante los demás. Eso, desde hace siglos es imposible. Lo era cuando los padres fundadores se pasaron la voz del pueblo por los dídimos y excluyeron a la mayoría de los ciudadanos y lo es ahora cuando no se sabe si existe algo parecido a un ciudadano, salvo para pagar impuestos e ir cada equis años a depositar una papeleta. Con suerte, en la actualidad, los ciudadanos de las democracias realmente existentes —lo de “realmente” es por aquellos sitios donde se hacen elecciones, pero no hay democracia, aunque algún ex-presidente con negocios filiales diga que sí— pueden elegir entre diversas partes de una oligarquía que tiende a reproducirse. Todo aquello de Mosca y Pareto sobre la circulación de las élites ha sido muy trastocado. Al final sigue ganando Robert Michels. No hay más que mirar los años de experiencia laboral de la mayoría de políticos, de la mayoría de países. Se vive con oligarquías en sistemas poliárquicos, esto es, donde no hay una centralización total del poder.
A ello hay que sumar una serie de limitaciones que no eran tan obvias en la democracia ateniense, ni en la conformación de la propia democracia estadounidense —aunque en los Federalist Papers alguna intuición tuvieran—. El sistema político en sí, como juego de reglas y usos (sistema electoral, circunscripciones, entrada al sistema, participación de grupos de presión…), no es como da a entender Vance. De hecho él mismo se habrá visto en reuniones con lobbys de todo tipo, siendo senador por Ohio, que le habrán influido en alguna que otra toma de decisiones. ¿Eran esos lobbys la voz del pueblo? La intuición dice que no. Por tanto ha caminos, intersticios en la democracia, que hacen que la voz del pueblo, si es que existe, sea lo principal.
Además existen los condicionantes tanto ideológicos como sistémicos, a lo que se dedicó los artículos del lunes y el martes, que no presuponen que el pueblo tenga una opinión propia, autónoma, racional y coherente. Si el pueblo estadounidense dijese mayoritariamente que se maten a todas las personas negras ¿Vance lo aceptaría y ejecutaría? Seguramente hiciese alusión a otro tipo de principios, como los morales, cuando menos. Por tanto, no siempre lo que el pueblo puede desear debe ser aceptado, para eso existe la política y la razón. Dejarse llevar por las pulsiones, como hacían los antepasados, llevaba a la extinción del otro casi siempre.
El pueblo, la ciudadanía que diría un demócrata, puede tener una opinión pero casi siempre estará condicionada por numerosos intereses. Ya sean los del poder económico, los del poder político, los de una potencia extranjera (como ha hecho EEUU a lo largo de décadas) o de un momento de éxtasis por cualquier acontecimiento. Saber discernir entre esos condicionantes es lo que hace a alguien buen político. Cuando defendía a Elon Musk frente a la oligarquía comunitaria no defendía a un amigo o a alguien que expresa lo que quiere, realmente defendía a un colega de ideología próxima que defiende a los de su propia ideología sin saber nada sobre el el país en que se vota. Defender a alguien de tu propia cuerda es algo noble pero no puede ser utilizado como categoría única en la valoración de la democracia, o de lo único bueno. Lo sucedido en Rumanía ha molestado a los ciudadanos europeos, los que se han enterado, como asustan las detenciones en Alemania por decir que este o aquel es imbécil (cuando hay probabilidades de que lo sea), también cuando se han financiado golpes de Estado por medio mundo (el pueblo chileno habló y Allende cayó, por ejemplo), cuando se ha financiado el yihadismo que masacra Europa, etcétera.
La pena es que JD Vance no conoció a José Luis Cuerda. Su frase es un clásico en esta columna: «Tendremos que colgarnos un cartelito al cuello que diga: no soy gilipollas. Porque es que están convencidos». Señor Vance, sin prepotencia, para hablar al pueblo europeo se necesita un poco más de calidad mental, no los tome por gilipollas. Las poliarquías (concepto inventado en EEUU, por cierto, por Robert A. Dahl) actuales, mal llamadas democracias, sirven para poco más que no aniquilarnos, lo otro, lo del pueblo y tener opinión, lo del voto y demás no se lo cree ni Alexis de Tocqueville.